En nuestro artículo precedente apuntamos que el latín es una lengua histórica y de cultura, que nos faculta a seguir el camino del hombre a través de los siglos y a recoger dos aspectos fundamentales: la historicidad y la racionalidad.
Si bien es cierto que algunos motivos por los cuales el latín fue estudiado en los siglos precedentes —cuando el conocimiento de la lengua de Roma comportaba aspectos prácticos y era necesario para acceder a determinados cargos (pensemos, por ejemplo, en abogados, notarios, juristas en general, médicos, secretarios, por no mencionar a toda la jerarquía de la Iglesia católica)— hoy en buena medida han amainado, no es menos verdadero que el objetivo de la enseñanza del latín nunca ha sido de talante meramente práctico o social. Podríamos incluso decir que, junto a tal finalidad consciente, siempre hubo otra más válida, maguer que inconsciente a veces: la educativa e intelectual. No me refiero aquí a una mayor lógica del latín respecto a otras lenguas, a la ‘gimnasia mental’ que se ejercitaría mediante el estudio de dicha lengua, ni a cosas por estilo aún en boga, que tal vez no son del todo falsas, pero son ciertamente menos válidas que otras razones: me refiero, más bien, al perfeccionamiento moral e intelectual al cual conduce el estudio serio y críticamente consciente del latín, no desprendido del estudio del patrimonio literario que nos fue legado con él. En suma, como acontece con las abejas, cuyo “objetivo aparente y consciente que las atrae al interior de la flor es el de libar el dulce jugo, en tanto que el objetivo real e inconsciente es el de hozar en el estambre y favorecer la fecundación de la flor” (la metáfora no es mía, sino de Tadeusz Zieliński, “L’antico e noi”, Nápoles, 2004).
 ¿En qué consiste por lo tanto el valor educativo, moral e intelectual, del latín?
¿En qué consiste por lo tanto el valor educativo, moral e intelectual, del latín?
Partamos de las palabras, y de un ejemplo un tanto de moda hace más de un siglo. En italiano se dice ‘arrivederci’; en latín ‘vale’, propiamente ‘que estés bien’, luego ‘adiós’; en griego ‘jaire’, propiamente: ‘que estés contento’, luego ‘adiós’. Si leemos superficialmente, si traducimos mecánicamente sin desmenuzar las palabras, no recogemos ya no digamos la cosmovisión ni la percepción que de las cosas poseían griegos y romanos, sino que ni siquiera la nuestra, la cual como por rebote, se entreabre ante nuestros ojos cuando ‘filológicamente’ —es decir, mediante el amor a la palabra, como la etimología del vocablo lo demuestra— reflexionamos sobre la lengua. No captamos, en resumidas cuentas, el eco del espíritu romano, sobrio y sano, ni el griego, que se regocija en la vida, y probablemente ni el nuestro siquiera porque, aun cuando inmersos en él, a menudo no reflexionamos sobre la lengua, que no raras veces usamos con dejadez, quebrando el íntimo nexo entre palabras y cosas. Nos equivocaríamos de hecho, y mucho, si pensásemos que la lengua, todas ellas, son solamente un instrumento de comunicación: ella es una manera de ser y de sentir, es lo que da forma a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos; por ello ocuparse de la lengua es ocuparse de uno mismo, singularmente y como miembros de una comunidad.
Reflexionar sobre las palabras, reflexionar sobre el modo en que están vinculadas entre sí para expresar conceptos, y quizá transportar estos conceptos hacia otra lengua (la traducción será objeto de otro artículo), tiene un enorme valor educativo, moral e intelectual, porque ayuda a cada uno a tener mayor conciencia de sí mismo y a interpretar críticamente la vida y el mundo. Contribuye entonces a liberarnos de los prejuicios y a consumar un cierto amor, por así decir, hacia el buen gusto, la belleza y la verdad, escabulléndonos al mismo tiempo del utilitarismo, tal vez incluso profesional, aplicado al intelecto. También los humanistas italianos eran conscientes de ello. Cuando Leonardo Bruni dice que studia humanitatis [obviamente en latín] nuncupantur quod hominem perficiant atque exornent, dice precisamente que estos estudios no sólo embellecen al hombre y lo vuelven más amable, sino que también lo llevan al cumplimiento de las potencialidades del hombre inherentes a la razón (ratio) y al instrumento universal con el cual aquella se expresa: la palabra (oratio).
Alguien quizá podría tener la impresión de que nuestro discurso sea un tanto abstracto, pero bastaría reflexionar sobre la emoción que se experimenta cuando nos es desvelado el significado de una palabra a través de la etimología, de la musicalidad de un verso ovidiano o incluso de una secuencia medieval, de la nitidez esculpida por la urdimbre de Cicerón o a los rápidos golpes a pulso del estilo senecano, para darnos cuenta de que estamos hablando, en manera muy concreta, de la vida y del hombre.
El punto, si acaso, nos parece otro: ¿solo el latín desempeña esta tarea educativa, moral e intelectual?
Es evidente que lo dicho hasta aquí sobre el latín vale para cualquier lengua; y en este sentido el latín no goza de una posición privilegiada. Es empero certero que las lenguas no son todas iguales y que, desde un punto de vista estrictamente histórico y cultural, algunas lenguas son más importantes que otras por las consecuencias que han producido. Muchos de los sobredichos beneficios podríamos obtenerlos incluso en caso de estudiar, por mencionar algo, el alemán o el ruso de manera histórica y comparativa, recurriendo asiduamente a los clásicos de las respectivas literaturas. Pero muy pocas lenguas, y, para nosotros los hispanófonos, seguramente ninguna como el latín, nos permiten viajar en espacio y tiempo y desfilar, en reversa, por nuestra historia, a través de un fecundo diálogo mayéutico, mediante el cual podemos ser no sólo contemporáneos de César o Cicerón, sino también de Tomás de Aquino, Petrarca, Erasmo de Róterdam, Newton y otros tantos (que ya sea escribieron en latín, o, abrevándose de esta inagotable fuente, han vertido este líquido vital en las lenguas modernas), sustrayéndonos de la chata perspectiva del presente. No huelga decir que orientar la vista hacia atrás no significa en absoluto tornar al pasado, acaso para rehuir de un presente prosaico y mediocre; todo lo contrario: “que, si la encina hunde sus raíces en el terreno, no es que quiera crecer al revés en el seno de la tierra, sino porque de la tierra extrae la fuerza para poder elevarse hacia el cielo” (aun en este caso somos deudores de Tadeusz Zieliński por la bella imagen).
Auténtica perspectiva temporal, relativizada por nuestra experiencia, como una de tantas, pero acompañada de una universalización de las ‘vicisitudes humanas’; mayor autoconciencia individual y colectiva, en cuanto hombres y ciudadanos partícipes de una comunidad distinguida por su historia; profunda conciencia lingüística, en términos sustanciales y artísticos, a través de la íntima fusión de palabras y cosas: esto es lo que promete el estudio serio del latín.
Roberto Carfagni
(Traducido por Eduardo Arturo Flores Miranda.)





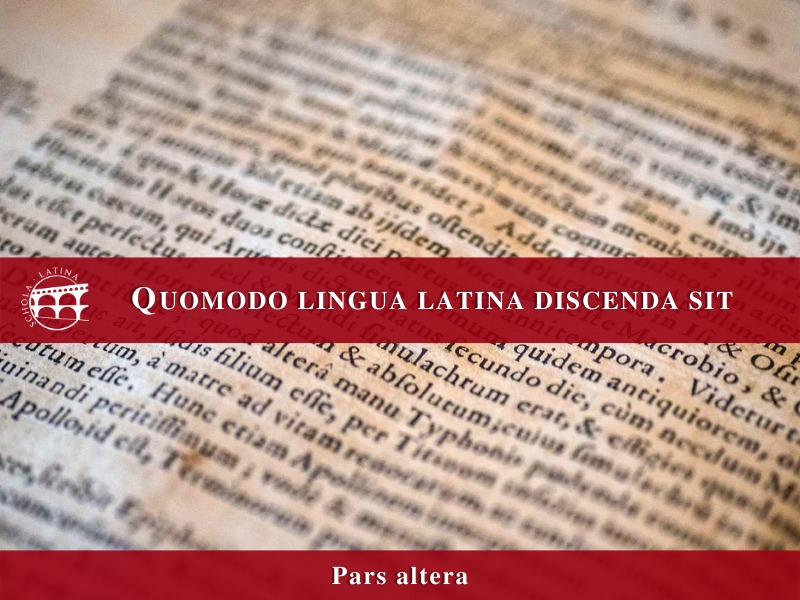

Cuando me tocó estudiarlo en el instituto no entendía muy bien por qué teníamos que estudiar una lengua como el latín en vez de otras más utilizadas y relevantes en la actualidad pero ya de más adulto me di cuenta de que como bien decís, el latín es la base de muchas lenguas, incluída el español, y que estudiar latín nos abre la mente en muchos aspectos y puede ser muy útil para el estudio de otras lenguas latinas. Le mostraré este artículo a mi hijo que ahora está en 2º de bachillerato. ¡Gracias!
Al principio cuando empecé el curso no entendía mucho los significados de las palabras ya que algunas son iguales a las que conocemos pero tienen diferentes significados, con el transcurrir del tiempo me fui ambientando más y me pareció bastante interesante el curso, provechoso y educativo.